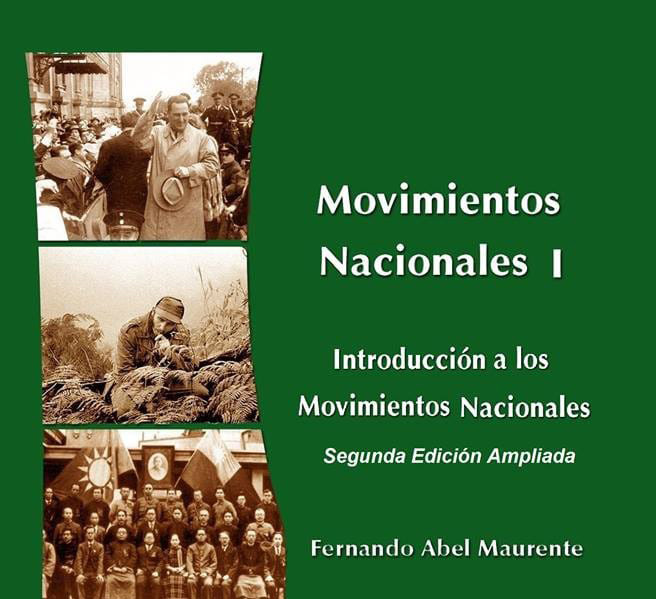-
Corrientes políticas de la historia Parte I
Fecha de Publicación: 13-07-2025
Por Fernando Abel Maurente
Es esencial conocer, al menos en líneas generales, las corrientes políticas de la Historia, que la ciencia del pasado llamaba corrientes historiográficas. Es falso, según mi punto de vista, aquello de que cada historiador escribe y analiza el pasado de acuerdo con su óptica personal. Esa es una más de las tantas zonceras transmitidas por el liberalismo. Las corrientes historiográficas representan, en el plano supra estructural, o sea en el plano de las ideas, la lucha de las clases que colisionan en nuestra sociedad.
Si avanzamos en este concepto, tres son las corrientes políticas de la Historia:
1) el mitrismo o corriente liberal, que representa a la burguesía comercial
2) la corriente ganaderil bonaerense o rosista
3) y la que representa a los sectores medios nacionalizados y a la clase obrera, conocida como el revisionismo popular o revisionismo histórico socialista.
La corriente liberal mitrista
La Unión Democrática no sólo fue la expresión política de la semicolonia en resistencia frente al emergente Frente Nacional de 1945; ¡también se expresó en el plano superestructura! de las ideas y en la historiografía. La escuela mitrista tuvo su ala derecha y su ala izquierda. El jefe político del liberalismo historicista fue Bartolomé Mitre, a quien sucedió una pléyade de herederos que continuó con la magna tarea de sepultar nuestro pasado. Fue la sistematización más abyecta para justificar la alianza de la burguesía comercial porteña con los hijos de Adam Smith. Había que explicar y dar sustento filosófico al ingreso de la Argentina al mercado mundial capitalista del siglo XIX. A esa tarea se abocaron con encomiable y envidiable tesón estos hombres de la Historia Oficial. Paul Groussac, Ricardo Levene, Vicente Hdel López, Rodolfo Rivarola, Félix Luna, José Luis Romero, Vicente Quesada, Emilio Ravignani, Fernando Sabsay y Guillermo Furlong, fueron los más fieles seguidores del maestro Bartolomé Mitre. El silencio cómplice fue garantizado sobre la tumba del Chacho Peñaloza. El multifacético coro nel artillero don Bartolomé Mitre, introdujo como variante novedosa, por vez primera, en la investigación, el uso de documentación que dotó a la historiografía liberal de una <<sólida>> fundamentación que explica ba el armado de esa alianza estratégica de negocios enhebrada con la sangre y el dolor de la Patria resistente.
Permítame el lector una digresión. Tanto en la elección de las fuentes como en la interpretación -si bien tienen una carga subjetiva que es imposible soslayar- interviene en ambas el sistema de ideas y la ideología de quien hace la investigación. Las conclusiones tienen que ver en todo momento con una operación política donde las clases sociales, los prejuicios y las definiciones, se manifiestan en la operatoria intelectual. Aparecen, aunque se las quiera ocultar, bajo el manto de la «objetividad», la asepsia o el academicismo hipócrita.
Esta alianza entre la derecha liberal y su ala izquierda, puede apreciarse con claridad en la historiografía. El lenguaje marxista solo fue una cobertura superficial, una salsa marxistoide para un estofado liberal. En el fondo, tanto a los izquierdistas y a los mitristas los unía la Argentina semicolonial.
Como alguna vez: le escuché decir a Enrique Oliva,“la diplomacia británica tenía la capacidad de asegurarse en sus dominios semicoloniales la construcción, no solo del oficialismo, sino también del oficialismo de la oposición”.
Más clarito echémosle té inglés. En el fondo, con matices, tanto oficialistas como opositores, fueron alas del mismo partido. Los historiadores socialistas y comunistas subordinaron su hermenéutica a con solidar y garantizar la semicolonia próspera. La imperturbable República del Plata, los ganaderos y los tenderos de Buenos Aires, exultantes de placer.
Veamos un ejemplo práctico de lo que afirmo. Juan José Real, prestigioso historiador del PCA sostenía, al igual que el Dr. Juan Bautista Justo, que el armado del sistema ferroviario (diseñado en función del comercio con Gran Bretaña) trajo el “progreso burgués” a la Argentina, cuando en realidad fue todo lo contrario. Las provincias se alzaron en armas para no desaparecer. Los productos ingleses arrasaban con nuestra producción artesanal dejando en la miseria a miles de familias.
Esta corriente avanzó en caracterizar de señores feudales a los caudillos federales y como “siervos de la gleba o campesinos” al artesanado arruinado montado a caballo. Haber expresado que “Mitre no ha sido superado”, me exime de mayores comentarios.
La ultra izquierda “trotskista”, colocada un poco más a la “izquierda” que la pequeña burguesía reformista, tuvo en Milcíades Peña y Nahuel Moreno sus expresiones más conocidas. Para esta fracción historiográfica, por ejemplo, San Martín, al igual que el coronel Perón, serán agentes del Foreing Office. En los libros editados por los intelectuales de la ultraizquierda, España trasladará a sus colonias de América la “revolución burguesa”, y Buenos Aires no será la Gran Aldea, sino la representación de una sociedad capitalista en plena evolución. Haber leído a Peña en mi juventud, sin conocerlo, me llevó a pensar que era miembro de la contrarrevolución “libertadora”. Su mordaz: crítica a los zapatos, a los vestidos y a las joyas que supuestamente habían pertenecido a Eva Perón y que la oligarquía expuso como trofeo luego de la caída del “tirano prófugo”, no difería en absoluto de la moralina corrosiva con que la gente decente festejó hasta el paroxismo la caída del movimiento nacional del '45.
Si la deformación en el plano de las ideas no incidiera en la praxis política, todas mis críticas tendrían un carácter “académico”. Como existe una profunda ligazón entre la política y la Historia, como la que existe entre la teoría y la práctica, la interpretación incorrecta de la Historia tendrá consecuencias nefastas en la política partidaria ...Y lo digo con pesar. Si el movimiento nacional hubiera contado con una poderosa ala izquierda desde sus inicios, la revolución nacional hubiera encontrado la superación dialéctica al estadio burgués en que hoy se encuentra. La lectura incorrecta del pasado conlleva a una praxis contrarrevolucionaria.
Del capítulo 1 del Tomo I libro "Movimientos Nacionales", de Fernando Abel Maurente.